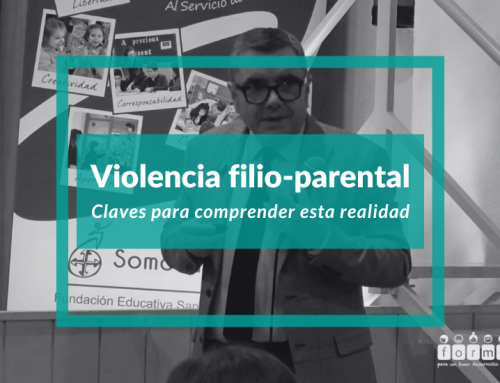Durante mucho tiempo, la violencia filio-parental ha habitado en los márgenes del discurso social, atrapada entre el tabú, la vergüenza y la negación. Hoy, sin embargo, su realidad se impone con una fuerza inquietante: más de 4.000 expedientes judiciales al año se abren en España por agresiones de hijos e hijas hacia sus padres, según datos de la Fundación Amigó. No hablamos de casos aislados, sino de una tendencia creciente y, a menudo, silenciada por miedo a la estigmatización o a las represalias.
El psicoterapeuta Roberto Pereira ya definía en 2006 esta forma de violencia como una secuencia de agresiones físicas, verbales y simbólicas dirigidas a los padres o adultos cuidadores, manifestada a través de insultos, amenazas, empujones, rotura de objetos o robos. Lo alarmante es su evolución: muchas veces comienza con actos de coacción económica o chantaje emocional, y progresa hacia formas más graves de violencia física, incluso con intentos de incendio del hogar o agresiones extremas. Lo que inicia como una falta de límites puede desembocar en una destrucción emocional y física sin retorno.
Un caso atendido por el SEAP en el Baix Llobregat ilustra con crudeza esta problemática. En él convivían tres generaciones de mujeres: una madre de 72 años, su hija de 49 —con una enfermedad neurológica y conductas violentas— y su nieta de 24. La hija agredía de forma reiterada tanto a su madre como a su propia hija, sumiendo a la familia en una espiral de maltrato cotidiano. Insultos como “el día que te mueras te tengo que escupir” fueron pronunciados con total consciencia y ausencia de culpa, como si la violencia fuera el único lenguaje posible dentro de aquel hogar.
Este caso permite observar una doble realidad: por un lado, la violencia que proviene de sujetos con un alto grado de sufrimiento y dependencia, y por otro, la ausencia de contención institucional, agravada por la falta de atención psiquiátrica o por barreras legales que dificultan la actuación. En aquel momento, la ley que regula el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica aún no había sido aprobada, lo que supuso una intervención limitada frente a un problema desbordado.
La violencia filio-parental, por tanto, no es solo un síntoma familiar: es también un reflejo de una cultura que, en ocasiones, banaliza el daño y posterga la intervención. Reconocerlo, prevenirlo y abordarlo desde un enfoque multidisciplinar no es una opción: es una urgencia ética y social.
Lee el artículo completo “Un caso de violencia filioparental”, de Josep Moya Ollé en el diario digital 65yMás.com